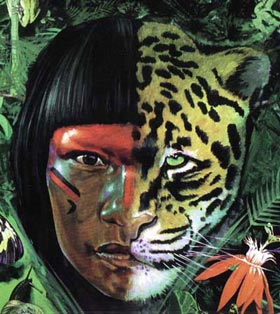|
|
MEDICINA TRADICIONAL
DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EXPERIENCIA EN UNIDADES OPERATIVAS DEL ORIENTE ECUATORIANO Texto Farmacéuticos Sin Fronteras Curso amazónico de Medicina Tropical, Parasitología, Virología y Ofidotoxicología, Puyo, Ecuador, 10-13 de octubre del 2000. |
INTRODUCCION
En esta región amazónica del Ecuador, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los años anteriores para promover la aplicación de la medicina tradicional y su integración con la medicina occidental, es de reconocer, cuando un viaja a las comunidades del interior, que muy pocos logros se han conseguido en la práctica. Hasta la fecha, no se conocen experiencias de integración que realmente funcionan para demostrar las ventajas del modelo integral de salud.
PRESENTACION
La presente exposición tiene como finalidad proporcionar algunos elementos claves para contribuir a la formulación de políticas y estrategias de salud que permitan optimar la oferta de salud y la calidad de vida de los Pueblos Indígenas amazónicos. Este planteamiento se justifica por un sin número de trabajos de campo y pruebas que los pueblos indígenas no tienen pleno acceso a la asistencia de sanitaria, entre otras razones, por falta de sensibilidad cultural en los sistemas de atención de salud. Se quiere demostrar que los factores determinantes de la salud indígena son de carácter social, económico, cultural y político y que, por lo tanto, el enfoque de salud debe basarse en el pleno reconocimiento de tales hechos. Por último, se proponen alternativas de solución, otorgando a los Pueblos Indígenas el reconocimiento de su propia capacidad para solucionar gran parte de sus propios problemas, en base a la revitalización de sus propios sistemas tradicionales de salud y de medicina, y la implementación de modelos integrales de salud indígena.
Los contenidos de la presente exposición están basados en una experiencia de trabajo de campo de más de 15 años en el ámbito de los Pueblos Indígenas Amazónicos; así mismo, en una serie de propuestas presentadas por las organizaciones indígenas a lo largo de los últimos años y, últimamente, en algunos resultados iniciales de las experiencias que viene desarrollando actualmente Farmacéuticos sin Fronteras en coordinación con algunas organizaciones y comunidades indígenas en las provincias de Pastaza y Morona-Santiago desde comienzos del presente año.
PUEBLOS INDIGENAS Y SALUD EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA Y MORONA-SANTIAGO
En primer lugar, la situación socio-cultural de los pueblos indígenas que, a pesar de su integración en la sociedad nacional, mantienen otras formas de concebir la salud, la enfermedad, la vida y la muerte. En segundo lugar, los procesos de integración en la sociedad nacional, que han tenido serios impactos, tanto a nivel socio-cultural como económico y ecológico, lo que a su vez ha tenido repercusiones negativas sobre los niveles de salud. Estos cambios han alterado fuertemente el funcionamiento de los sistemas socio-culturales que tradicionalmente promovían la salud y prevenían las enfermedades.
A esto debemos añadir que la introducción de la medicina occidental y del sistema oficial de salud, si bien ha contribuido en mejorar algunos aspectos de salud, también ha generado otros problemas. Entre estos destacan:
- Una situación de dependencia hacia lo de afuera, con la consecuente desvalorización de lo propio
- El desplazamiento de la medicina tradicional y de los sistemas tradicionales de salud
- Efectos no siempre conocidos sobre los efectos secundarios de los biológicos y fármacos comerciales, resistencia a ciertos medicamentos; esto, por el desconocimiento y mal uso de medicamentos, automedicación...
LA PERSPECTIVA DE SALUD INDIGENA
Como dijimos antes, una de las razones por la cuales el sistema oficial de salud encuentra serias limitaciones para enfrentar gran parte de los problemas de salud de los pueblos indígenas esta relacionado con su visión cultural distinta sobre los procesos de salud y enfermedad. El problema, pues, radica tanto en el hecho que los pueblos indígenas no entienden lo que nosotros queremos comunicarles, como en el hecho que nosotros no entendemos lo que ellos tienen que decirnos; es decir, en aceptar que puedan existir formas de concebir la salud y la enfermedad que sean distintas a la nuestra. Fundamentalmente es un problema de interculturalidad.
Sin embargo, en este mundo moderno se nota una clara tendencia en considerar que la perspectiva de salud indígena quizás está más cerca de la realidad que pensábamos hasta hace poco. Basta revisar las estadísticas del incremento de los mercados internacionales de plantas medicinales y la proliferación de medicinas alternativas para darse cuenta que las cosas están cambiando. Todas estas nuevas corrientes tienen en común la base fundamental del concepto de salud indígena: su dimensión integral, o como se dice, holística. Es decir, que la salud no sólo es la dimensión física, sino más bien la integración de las dimensiones física, espiritual, mental y emocional.
Cabe precisar que el concepto de salud indígena incorpora otros elementos importantes como, por ejemplo, las dimensiones social y ambiental. Estos elementos generalmente no son considerados con suficiente aprecio y criterio para determinar los índices de salud entre las comunidades indígenas.
La salud, desde el punto de visto indígena, se mide no solo sobre la base de la incidencia de enfermedades o epidemias, sino también sobre la presencia de otros componentes como, por ejemplo, la identificación con un territorio sano, una buena provisión de recursos, buena respuesta de los elementos naturales, relaciones familiares y sociales positivas, autorespeto, confianza en los valores culturales, entre otros. Esto son algunos de los componentes de un sistema de salud que, en gran medida, tiene un carácter preventivo. Estos sistemas de salud son los que han sufrido fuertemente y se encuentran muy deteriorados hoy día. Estos sistemas tradicionales de salud son los que, en nuestra opinión, deben revitalizarse para promover la salud indígena de manera integral. Es importante tomar en cuenta que lo que llamamos la medicina tradicional, en realidad es solo uno de los componentes de estos sistemas culturales. Por lo tanto, el argumento que presentamos aquí es que no solo se debe hablar de revalorizar o integrar la medicina tradicional sino de buscar las formas de incidir sobre la revitalización y reorganización de aquellos sistemas tradicionales de salud.
Aspectos culturales
Aspectos sociales
Cabe señalar, una vez más, la creciente importancia que se está dando ahora en el mundo occidental sobre la dimensión psico-social de la enfermedad. Por lo cual, es probable que algún día pronto la medicina occidental incorporará estos aspectos - que siempre fueron parte integrante de los sistemas tradicionales de salud indígena- dentro de sus mecanismos terapéuticos.
Aspectos ambientales
Tradicionalmente, el mantenimiento de una buena salud va unido con el tratamiento (uso/extracción) adecuado de los recursos naturales. La forma correcta de relacionarse con el medio ambiente es algo que se ha venido enseñando y retransmitiendo desde muy temprana edad. Es muy importante cumplir con ciertas normas para asegurar una buena provisión de recursos naturales y prevenir su escasez y agotamiento. La obtención de los animales del monte, peces del río, productos de la chacra y otras actividades están reguladas por tales reglas de conducta. De su riguroso cumplimiento dependerá la posibilidad de mantener buenas relaciones con la naturaleza y las fuerzas o espíritus que la rigen. Así mismo, de evitar las consecuencias de un desequilibrio anormal en estas relaciones, lo que atraerá enfermedad y sufrimiento. Los sistemas etiológicos indígenas incorporan una serie de síndromes y enfermedades que están directamente relacionados con esta dimensión.
| El sistema
preventivo La dimensión integral de
salud indígena muestra que existe un
conocimiento relativo a ciertas normas de
comportamiento individual y social que
garantizan la preservación de una buena
salud, evitando crear un desequilibrio que se
traducirá por sufrimiento y enfermedad.
El conocimiento de estas normas, su riguroso
cumplimiento y la certeza de su profundo valor
y significado constituyen un verdadero sistema
preventivo de salud indígena. La
prevención se traduce en el uso de
fórmulas herbolarias tonificantes,
eméticas y purgantes, ayunos,
celebración ritual de los ciclos de
vida (nacimiento, pubertad, matrimonio,
funeral), dietas alimenticias, respeto y
comunicación con las especies
naturales, ubicación y control de la
vivienda, comportamientos sexuales, etc.
También, están los rituales de
iniciación, con las tomas de plantas
sagradas y las visiones que fortalecen el
espíritu de los jóvenes, las
pinturas corporales protectoras, los actos de
reverencia hacia la naturaleza y sus
espíritus. De igual modo, los elementos
sociales, como reglas de cortesía,
invitación y retribución de
recursos, reciprocidad... El relajamiento de
estos sistemas preventivos y la
obstáculización que se ha venido
dando para que éstos puedan adaptarse
al nuevo acontecer son algunas de las razones
fundamentales que inciden en la prevalencia de
muchos de los actuales problemas de salud.
|
EL MODELO EN FUNCIONAMIENTO ESPIRITUAL Existe comunicación espiritual Se transmiten conocimientos de la tradición Se interiorizan sabiduría y significados Se prátican curaciones Se realizan actos propiciatorios INDIVIDUAL Se siente bien consigo mismo No existe complejo de inferioridad Se practica disciplina alimenticia y sexual Se limpia cuerpo-mente con plantas Se respetan normas de conductas SOCIAL Se cuidan ubicación y limpieza de la casa Se valoran fiestas, cantos, danzas y músicas La gente se ayuda mutuamente, hay reciprocidad Las mujeres cultivan plantas alimenticias y medicinales Los chamanes cuidan la integridad psico-social del grupo AMBIENTAL Se cuida y valora el territorio Se practican normas de respecto del medio ambiente Se realizan actos propiciatorios a los elementos naturales Los chamanes mantienen el equilibrio sociedad-naturaleza |
Lamentablemente, después de varios siglos de persecución y ridiculización, es de constatar, hoy en día, que aquellos sistemas de salud indígena están en gran medida quebrados, así como el frágil equilibrio de la salud integral de los pueblos indígenas. La incorporación de los modelos socioeconómicos y valores individualistas de la sociedad occidentalizada han impactado dentro del mismo corazón de las culturas y sociedades indígenas hasta el punto que hoy día todo el edificio de la transmisión cultural está derrumbándose. Los valores propios están siendo desconocidos y las normas que garantizaban el mantenimiento del equilibrio se están relajando u olvidando. La sabiduría tradicional ya no está en demanda y los jóvenes ya no tienen visión ni dirección clara para encaminar sus vidas. Existe una situación de angustia y una gran dependencia de lo de afuera.
La introducción del sistema oficial de salud, por su parte, en muchos aspectos ha sido contraproducente, en la medida que ha contribuido a reforzar esta situación de desesperación y de dependencia, sin tener la capacidad de responder adecuadamente a las demandas u necesidades. Basta escuchar las demandas de las comunidades o de las organizaciones para atender necesidades que nunca existieron antes de la llegada de la sociedad occidentalizada y que muchas veces, a pesar de la situación actual de vida, tampoco son reales.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Una de las principales demandas del sector oficial de salud para remediar a los problemas de la zona se refiere al aumento presupuestal, para poder brindar mejores servicios de salud a la población local. Obviamente esto es una verdadera necesidad, más aún considerando la situación de marginación de las comunidades del interior. Pero, creo que es muy importante preguntarse si realmente el mejoramiento de la situación de salud de los Pueblos Indígenas y de sus condiciones de vida en general depende únicamente de una cuestión financiera. Creemos que el solo aumento de los presupuestos, sin una verdadera política de salud indígena, solo conseguirá reforzar aún más la dependencia de las comunidades y su actual situación de aculturación, con la consecuente pérdida de su medicina tradicional y confianza en su capacidad y valores propios. Lo que se requiere, en nuestra opinión y ante nada, es concertar una estrategia de salud indígena que responda en forma integral a las verdaderas necesidades y se base en la capacidad de los pueblos indígenas de asumir más directamente el control de su propia salud. Más adelante, presentaremos el esbozo de un esquema que tal vez pueda aportar algunos elementos pertinentes para la elaboración de una política y estrategia de salud adaptada a la realidad social, cultural, económica y ecológica de los pueblos y comunidades indígenas que viven marginados y abandonados en esta vasta llanura amazónica.
RECOMPOSICION DEL SISTEMA
En la zona de Transkutuku, provincia de Morona Santiago, se encuentra la comunidad de Shinkiatam. Su población indígena Shuar asciende a 350 habitantes. La presencia del estado se manifiesta a través de un centro educativo (escuela y colegio) y un puesto de salud atendido por un auxiliar de enfermería. La comunidad se ubica a 3 horas de camino a pie del hospital de Taisha.
La situación general de salud es bastante similar a la del resto de las comunidades del interior. Para ser un poco más explícito, algunos datos sobre morbimortalidad: IRA (2%), tuberculosis (1%), incidencia de paludismo (0.5%), leishmaniasis (0.8%), mordeduras de víbora (0.4% anual), mortalidad infántil (15%), desnutrición (15%).
Las plantas medicinales
Iniciamos nuestro trabajo a comienzos del presente año, conversando con la comunidad sobre las posibles alternativas para mejorar la situación general de salud. Entre las alternativas propuestas por la comunidad, se decidió iniciar un proceso de revalorización del conocimiento y uso de las plantas medicinales. La comunidad propuso se construya un huerto al lado del colegio, para que este último asuma la responsabilidad de su cuidado y mantenimiento. La comunidad, en su conjunto, trabajó para la limpieza, cercado y siembra de las especies medicinales. El objetivo es que el huerto medicinal pueda constituirse en una especie de “semillero”, que permita se propaguen las especies medicinales a todos los jardines familiares. La participación directa del centro educativo hace que los alumnos van desarrollando un mayor aprecio y un mejor conocimiento sobre los recursos medicinales de su medio ambiente, que muchas veces ya no se les transmite en sus propios hogares. Más bien, ellos son los que muchas veces terminan enseñando a sus propios padres...
Investigación y transformación
Por su parte, el colegio inició un proceso de recopilación y sistematización de información sobre las propiedades y aplicaciones de las plantas que se cultivan en el huerto. El objetivo es de fomentar el interés de la gente por realizar sus propias investigaciones y establecer una farmacopea local de calidad, que pueda responder eficazmente para tratar los males y enfermedades más comunes en la comunidad. Así mismo, otra propuesta es que se constituya un “Registro Comunal de Conocimientos”, que pueda ser depositado en el organismo oficial de protección de la propiedad intelectual para posible negociaciones futuras con instituciones o empresas interesadas en investigar o utilizar las informaciones con fines comerciales.
 Por
otro lado, el colegio, a través de un programa de
medicina natural del ciclo diversificado, inició
un programa de elaboración de remedios naturales
para un botiquín comunal. Se está
brindando capacitación para transformar las
especies medicinales cultivadas en el huerto e integrar
las preparaciones dentro de la farmacia del Puesto de
Salud. Las principales formas de preparación en
proceso de elaboración son: decocciones
concentradas (preservadas en alcohol
etílico), tinturas madres, jarabes, pomadas y
ungüentos.Se está buscando motivar la
cooperación del Auxiliar de Enfermería
para que pueda aprender y asumir el manejo estos
remedios naturales y recetarlos, cuando sea posible o
necesario, como una alternativa cultural y
económica apropiada.
Por
otro lado, el colegio, a través de un programa de
medicina natural del ciclo diversificado, inició
un programa de elaboración de remedios naturales
para un botiquín comunal. Se está
brindando capacitación para transformar las
especies medicinales cultivadas en el huerto e integrar
las preparaciones dentro de la farmacia del Puesto de
Salud. Las principales formas de preparación en
proceso de elaboración son: decocciones
concentradas (preservadas en alcohol
etílico), tinturas madres, jarabes, pomadas y
ungüentos.Se está buscando motivar la
cooperación del Auxiliar de Enfermería
para que pueda aprender y asumir el manejo estos
remedios naturales y recetarlos, cuando sea posible o
necesario, como una alternativa cultural y
económica apropiada.Aunque todavía el proyecto esta en fase de implementación y capacitación, se ha comenzado a establecer una lista de plantas y remedios esenciales. Que podrían ser utilizadas en el mismo Puesto de Salud. Entre estos tenemos: remedios para fiebre, dolor de cabeza, mareo, tos, resfrío, gripe, enfermedades de la piel, gastrointestinales, parásitos, heridas, quemaduras, anti-inflamatorios, problemas del aparato uro-genital…
En el plano social
En el plano social, se esta intentando movilizar el interés y la participación de los agentes tradicionales de salud, especialmente los chamanes, que juegan un papel muy importante en la salud psico-social. La comunidad está conversando con ellos para que unan sus esfuerzos en proteger a la comunidad y trabajen en forma mancomunada. Se está buscando disminuir los conflictos sociales que producen tensión y generan cuadros psico-somáticos que influyen en la incidencia de muchas enfermedades que se pueden tratar sin mayor dificultad. Así mismo, esperemos que sea posible articular su trabajo más directamente en el modelo integral en coordinación con el auxiliar de enfermería. Se busca reducir la incidencia del factor psico-social con una mayor capacidad de diagnóstico y tratamiento adecuado.
Las mujeres son las personas que muchas veces tienen más interés en las plantas medicinales, pues tradicionalmente ellas son las que han cumplido con la labor de atención primaria de salud. Ellas siguen con mucho interés el desarrollo del huerto medicinal y esperan pronto poder trasladar las especies que no tienen a sus propios jardines. También algunas participan en la elaboración de remedios naturales dentro del puesto de salud. Se reúnen para evaluar la situación dietética nutricional y para intercambiar fórmulas sobre remedios naturales de plantas. Elaboran nuevas recetas alimenticias y cultivan nuevos productos en los jardines, dando más importancia a ciertos productos naturales, como por ejemplo, las hortalizas verdes.
En el plano cultural y económico
Se trata de revitalizar algunos componentes de los sistemas tradicionales de transmisión de conocimientos y normas culturales que constituían mecanismos de prevención. Esto parte del reconocimiento de los factores culturales que inciden en la prevalencia de ciertos problemas, especialmente la falta de iniciación de los jóvenes que conduce a la falta de identidad propia. Así mismo, los conocimientos y cuidados culturales en el embarazo, parto y post-parto entre las mujeres y los recién nacidos. Así mismo, motivar y capacitar a los profesores para desarrollar mecanismos de enseñanza intercultural a nivel escolar y sobre temas de salud indígena, haciendo participar a los agentes tradicionales de salud en la escuela y colegio. Las mujeres, por su parte, han decidido recuperar sus artesanías tradicionales y están organizando talleres de capacitación, para poder comercializar algunos productos e incrementar sus ingresos económicos. Se ha iniciado un proceso de capacitación en la comunidad para desarrollar un programa de comercialización de algunos de los productos medicinales elaborados en el puesto de salud, que podría permitir a la comunidad de adquirir los fármacos comerciales para su Puesto de Salud, creando de esta manera un sistema de seguro social de medicamentos esenciales genéricos.
Aspectos ambientales
En cuanto a la situación ambiental, la comunidad de Shinkiatam es una de las tantas de la zona que ha deforestado gran parte de su territorio para introducir la actividad ganadera. Si bien por un lado esto ha permitido para algunos comuneros de conseguir un capital económico útil, por otro lado esto ha tenido mucho impacto sobre la capacidad de producción del bosque en proveer las proteínas necesarias para una alimentación equilibrada. Los animales de monte escasean y la calidad de la alimentación tradicional ha bajado tremendamente. A esta situación se suma el uso de dinamita para pescar, lo cual obviamente está también disminuyendo poco a poco la capacidad de producción del río. Esta situación esta claramente relacionada a la situación de salud de la comunidad. Pues, pueden pasar varios días, ver hasta una semana, que no se come ni carne ni pescado en la casa...De vez en cuando, cuando la situación se torna desesperante, se mata una gallina...
La comunidad deberá evaluar cuidadosamente estos factores ambientales y tomar decisiones al respecto para remediar a esta situación. Existen posibilidades de desarrollar alternativas, sobre la base de un programa comunal de uso racional de recursos naturales y la recuperación de áreas deforestadas, para revitalizar este componente importante del sistema tradicional de salud. La comunidad es realmente la única que puede decidir sobre su propio futuro...
EL ROL DE LAS ONGS
Desde un principio, nosotros como representantes de una ONG, que estamos de paso, hemos intentado aclarar ante la comunidad que nuestra presencia está únicamente destinada en facilitar procesos internos de la misma comunidad. Una de nuestras metas es apoyar la comunidad en hacer su propio diagnóstico de salud integral. Est es un proceso muy largo que se viene dando desde el comienzo del año. Involucra muchas relaciones de intercambio y de reflexión para llegar poco a poco a que la misma comunidad vea claramente cuáles son los factores estructurales que determinan su propia situación de salud. La base fundamental para lograr éxitos radica en la voluntad de la misma comunidad de organizarse para hacer cambiar las cosas, aprovechando la presencia de un proyecto o de un organismo de cooperación que no siempre estará...
Obstáculos
Es interesante analizar algunos de los obstáculos que se están encontrado para poder avanzar más en el desarrollo de este modelo integral de salud. Uno de los principales es la voluntad de la misma comunidad o pueblo indígena para iniciar procesos de cambios y formas de organización que garantizan la posibilidad de desarrollar el modelo integral de salud. Esto, a su vez, esta relacionado con la situación de dependencia creada, lo que hace que muchas veces se espera del proyecto que traiga los cambios de afuera.
Otro es la falta de acuerdos y compromisos más firmes con el sistema oficial de salud para que, a través del auxiliar de enfermería, asuma un rol más activo en el desarrollo del modelo integral de salud. De igual manera, la necesidad de un mayor apoyo y compromiso de parte de la organización indígena, donde suelen prevalecer más los criterios políticos que técnicos, y no existen verdaderas políticas y estrategias coherentes de salud indígena. Ultimamente, se requiere mayor comunicación y coordinación a nivel intersectorial para unificar criterios y esfuerzos en una dirección común y conjuntamente con la misma comunidad.
CONCLUSIONES
Esperemos estas críticas sean tomadas como constructivas y logren el propósito principal de esta exposición, que es de fomentar un mayor debate sobre lo que podría ser el enfoque de un programa de salud indígena. A continuación, y para terminar, presentaré el esbozo del esquema antes mencionado, donde se han organizado en forma sintetizada las principales condiciones, bases y mecanismos que sustentan esta propuesta, para la elaboración de políticas y estrategias de salud indígena que conduzcan al desarrollo de los modelos integrales de salud en el ámbito de los pueblos y comunidades indígenas de esta parte del oriente ecuatoriano
CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD INDIGENA
- Reconocimiento de las especificidades de las culturas indígenas
- Voluntad de los Pueblos Indígenas en valorar su propia tradición
- Voluntad política del Estado (MSP-DPS-Areas de Salud)
- Abrir espacios para diálogo y comunicación intercultural
- Garantizar el derecho al autodesarrollo
|
|
ENFOQUE ETNOMEDICO SOBRE LA FITOTERAPIA Jean-Patrick
Costa, farmacéutico especializado en
programas de salud en la Alta- Amazonia,
trabaja desde más de diez años
con los indígenas Shuar, Achuar y
Zapara del Ecuador. Consultante para varias
organizaciones indígenas,
publicó en francés varios
libros : “El pueblo Jivaro” (Indiens
Jivaros, Ed. du Rocher, 1997), “El
Hombre-Naturaleza” (L'Homme-Nature, Ed. Sang
de la Terre, 2000) y “Los Chamanes” (Les
Chamans, Ed. Flammarion, Collection Dominos,
2001 y Ed. Arutam, 2005). |
Heredera de la concepción griega
de la salud, la medicina occidental esta basada en una
estrategia claramente definida: la vida tiene como
única origen una construcción material
sujeta a desórdenes de tipo orgánico o
funcional, que se pueden corregir con la ayuda de
principios activos químicos (pharmakos).
Durante mucho tiempo, la naturaleza ha
sido la única proveedora de medicamentos. Ahora
bien, desde el advenimiento de la física y de la
química, el hombre inventa cada día nuevas
moléculas. De tal manera que hoy en día,
el reino vegetal se ve reducido a desempeñar el
papel de una "mina de ideas bioquímicas" al
servicio de un enfoque farmacológico de la salud.
Por eso la fitoterapia evaluada exclusivamente bajo el
ángulo fitoquímico aparece de muchas
maneras como el ancestro de las terapias modernas. Cada
planta está descortezada con el fin de
identificar el agento terapeútico, el cual va a
ser farmacomodulado para potencializar su acción
así como para patentarlo.
Al contrario de los fitoquímicos
lanzados en una carrera contra el reloj para analizar
los últimos conocimientos ancestrales, el enfoque
etnomédico de las fitoterapias tradicionales
permite devolver su aura al arte de curar con plantas.
Ahora ya no se trata de estudiar las particularidades de
tal planta de manera reduccionista, sino de evaluar de
la manera lo más global posible la
concepción de la salud en diferentes tradiciones
dichas primitivas. Las plantas desempeñan un
papel fundamental y se insertan en una
cosmovisión que también merece ser
estudiada. Esto es lo que vamos a intentar descubrir con
el caso de la Amazonia y en particular con los
indígenas Achuar de Ecuador.
1. La
relación del hombre con la naturaleza
Aunque son muy diferentes las unas de las
otras, todas las tradiciones primordiales del planeta se
articulan alrededor de un concepto común y
incontornable : la connivencia de los hombres con las
naturaleza. Este razgo cultural que parece evidente a
primera vista tiene una importancia crucial porque
acondiciona un cierta visión del mundo.
Así, mientras la cultura occidental tiende a
definir la naturaleza como el conjunto de lo que vive en
la tierra pero excluyéndo el hombre de ella, los
indígenas tienen la impresión de ser parte
de un todo inseparable (el Gran Todo). En una palabra,
si un indígena Achuar pudiera entender el sentido
de nuestro cuestionamiento, respondería "la
naturaleza soy yo". Esta concepción del mundo es
una mezcla de narcisismo y globalismo, que se resume con
la siguiente propuesta : la naturaleza contiene el
hombre y el en hombre, se encuentra el universo.
Para entender mejor la influencia que
pueda tener esta manera de entender las cosas, hay que
recordar que para estos pueblos, el mundo esta
determinado culturalmente por una serie de mitos
creacionistas. Al revés del occidente moderno, no
puede existir fuera de la humanidad. Y aun cuando
está presentado como existente antes del
nacimiento del primer hombre, se entiende que
éste ya era presente bajo una forma diferente.
Según los indígenas, "estar con" es el
principio que guía toda forma de vida. En un
mundo creado a escala humana, la noción de
sobrevivencia (vivir contra) se esfuma para dejar sitio
a la interacción y la interpenetración del
entorno con nosotros mismos. Además, este modo de
pensamiento está reforzado por una manera
específica de ver el tiempo que pasa. Los pueblos
de tradición oral, llamados sociedades no
históricas, consideran pasado y futuro como
siendo totalmente ilusorios. Lejos de ser
amnésicos, considerán que lo esencial de
la vida se juega en el instante presente. El aquí
y ahora, tal es la verdadera dimensión en la cual
hay que fijarse para sentir mejor el universo y las
fuerzas en acción.
Este vínculo fuerte de los
indígenas con el resto del mundo está
expresado en la vida de todos los días: plantas y
animales son sus antepasados. Para vivir, es necesario
intercambiar energía con ellos ; por lo tanto
existe en el universo un equilibrio ancestral que se
debe respetar.
Este preámbulo sobre la concepción indígena del mundo era indispensable dado que, como en todas partes, medicina y tradición forman un conjunto coherente. La enfermedad no está enfocada como el mero desorden de una mecánica viva, sino como una perturbación del "estar con". Se podría decir de esto que si el acto terapeútico consiste en mantener la fragil dinámica de un ser viviente, la medicina occidental se concentra en el término "viviente", mientras la medicina tradicional se concentra en el término "ser"…
Siendo un hecho biológico, nadie
podría negar que la enfermedad también es
una sensación individual en parte determinada
culturalmente. Las enfermedades dichas de sociedad
están aquí para recordárnoslo. El
miedo visceral del envejecimiento o de la muerte que
caracteriza nuestra época es un ejemplo, ya que
no está compartido para nada por los pueblos de
la naturaleza. Lejos de descuidar su existencia, ellos
viven con la muerte inminente sin que perjudique por lo
tanto el placer de vivir. Con toda evidencia, tal
actitud tiene influencia en la manera de vivir la
enfermedad, y más allá en como surje y en
lo que adviene de ella. Así en todas los grupos
amazónicos se encuentra la convicción que
el curación solo puede ser instantáneo.
Los indígenas Achuar identifican
dos grandes tipos de enfermedades. Por una parte, las
"molestias" (sunghur) están percibidas como
desequilíbrios o incluso "errores" causados por
la transgresión de tabúes culturales. Por
otra parte, los hechizos (tunchi) corresponden a
afecciones debidas a flechas tsentsak (fuerzas
energéticas) que han atravesado el alma y se
hincan en el cuerpo. A la luz de esta
clasificación, se puede ver de entrada que toda
enfermedad está interpretada como un defecto de
interacción entre el individuo y su entorno.
Además, los mismos síntomas podran ser
considerados indiferentemente como el primer o el
segundo caso. Esto muestra que la manera de vivir la
enfermedad domina tanto para el paciente como para et
curandero, recordándonos un viejo principio que
tendemos a olvidar : está enfermo él que
lo dice...
Las molestias están curadas por un curandero o un familiar mayor, con preparaciones de plantas medicinales frescas en maceración o en decocción. En general, el tratamiento es muy complejo : ritos bien definidos antes y durante la cosecha en el medio, composición incluyendo varias partes de plantas diferentes en un estado de maturación preciso e un momento del día determinado, proporción y posología precisas. Un hecho interesante es que la medicina tradicional utiliza el principio de las similitudes, como en la Edad Media y en homeopatía. Así una hemorragia se curará con una preparación de color rojo vivo, un dolor agudo y pulsante estará tratado con una decocción de plantas espinosas, etc.
El estudio scientífico de este
tipo de tratamiento genera cantidad de problemas
mayores. Primero, la fuerte variabilidad de las
practicas terapeúticas desorienta al investigador
de terreno. Se puede sospechar entonces que ciertos
detalles no son tan determinantes como se dice. Segundo,
la clasificación botánica indígena
deja el botanista perplejo. En efecto, los Achuar tienen
por costumbre de llamar una planta en función de
la relación que tienen con ella. Literalmente
tendremos "kupiniamar nupa", planta herbacea para las
fracturas, y sin embargo la misma planta en el plano
botánico se llamará en otro sitio "jawa
maikuia", ¡ planta alucinógena para el
perro de cazeria !
En fin y sobre todo, el sentido que los
curanderos dan a sus actos terapeúticos es
radicalmente diferente del enfoque farmacológico
de la medicina moderna. Para los indígenas, la
curación se opera gracias a un intercambio de
energía entre el hombre y la planta
todavía viva poco tiempo antes. Anotaremos que la
parte energetíca de la planta se llama la “madre”
en varios grupos etnicos (Yagua, Shipibo). Para los
Achuar, el remedio administrado nunca está
preparado con anticipación o conservado durante
más de medio día. Más allá
de este periodo pierde toda su fuerza. Muchos
informadores también me confiaron que el
"espíritu" del jardinero (en el caso de una
planta cultivada) o del curandero vuelve la
preparación activa.
La interpretación de la enfermedad
hecha por el paciente o sus allegados antes o durante su
curación nos conduce a una última
observación: el acto terapeútico siempre
se acompaña de una búsqueda activa de las
causas profundas de la afección. Se trata de
descubrir un mensage escondido y recurrente de la
enfermedad. Cuando perdura, se justifica por una falta
grave del individuo en cuanto al equilibrio comunitario,
lo que le puede conducir a considerar la existencia de
un hechizo o a lanzarse en un periodo de
purificación con la ayuda de ciertas plantas
medicinales.
4. El
acto terapéutico en el caso de los hechizos
 Los
hechizos son habitualmente de la competencia del
chamán (llamado localmente brujo o uwishint). Es
un terapeuta peculiar que está considerado como
capaz de alcanzar y reorientar las fuerzas invisibles de
la realidad no ordinaria que corresponde al mundo
escondido más allá de nuestros cinco
sentidos (mundo de los espiritus). Para eso, utiliza
plantas alucinógenas cuyo uso es muy frecuente en
la Amazonia. Aunque vienen de tribus diferentes, todos
los chamanes informan que bajo el efecto del trance
consiguen ver al paciente en transparencia. Este tipo de
“lectura radiográfica” les permite localizar
zonas opacas precisas donde las flechas están
hincadas. Entonces su trabajo consiste en aspirarlas,
neutralizarlas en su boca, y luego deshacerse de ellas
en la naturaleza.
Los
hechizos son habitualmente de la competencia del
chamán (llamado localmente brujo o uwishint). Es
un terapeuta peculiar que está considerado como
capaz de alcanzar y reorientar las fuerzas invisibles de
la realidad no ordinaria que corresponde al mundo
escondido más allá de nuestros cinco
sentidos (mundo de los espiritus). Para eso, utiliza
plantas alucinógenas cuyo uso es muy frecuente en
la Amazonia. Aunque vienen de tribus diferentes, todos
los chamanes informan que bajo el efecto del trance
consiguen ver al paciente en transparencia. Este tipo de
“lectura radiográfica” les permite localizar
zonas opacas precisas donde las flechas están
hincadas. Entonces su trabajo consiste en aspirarlas,
neutralizarlas en su boca, y luego deshacerse de ellas
en la naturaleza.
Por muy espectacular que sea, una
sesión chamánica no debe hacer olvidar lo
que la acompaña. En primer lugar, el
chamán tiene una influencia psicológica y
espiritual notable sobre la comunidad en la cual
pertenece. También parece descuidar los
síntomas para concentrarse en una escucha atenta
de los sueños del paciente y de sus allegados,
que son considerados como una puerta abierta cada noche
sobre la realidad no ordinaria. Finalmente, en general
todo acto terapéutico está seguido de
medidas de acompañamiento tales como ayunos,
aconsejos socioculturales, preparaciones purgativas o
complementarias. Estos detalles revelan un enfoque
más global de lo que parece a primera vista.
5.1.
La aculturación y sus consecuencias
El decaimiento actual de las tradiciones
reduce la eficácia de las medicinas
tradicionales, lo que resulta en una desaparición
progresiva de las técnicas ancestrales de
curación dejando sitio a prácticas
sincréticas. Así, hoy en día, se ve
con frecuencia la aparición de preparaciones
medicinales asociadas con medicamentos, ¡o incluso
que hay que tomar tres veces al día durante una
semana! Este proceso está acelerado por la
emergencia de nuevas enfermedades antes desconocidas por
los indígenas (paperas, sarampión, gripe)
que producen un desplazamiento de confianza hacia la
medicina occidental. Además, la
escolarización en la selva induce una
desvalorización de la transmisión oral que
resulta en la pérdida de la información
ancestral.
5.2. El
enigma de la transmisión oral del saber
terapéutico
Los indígenas no son
reductionistas y aún menos objetivos, sin embargo
sus conocimientos son complejos. Sin cuaderno ni clases
formales, los curanderos consiguen acumular una
experiencia terapéutica considerable. Con certeza
el aprendizaje con un anciano permite adquirir
conocimientos, pero no parece ser el componente
primordial de la experiencia. En efecto las encuestas
muestran que todos los curanderos recurren
frecuentemente a su intuición. Dicen
particularmente dejarse guiar en sus diagnósticos
por sus sensaciones o comunicaciones con el mundo de los
espiritus… sin otra forma de explicaciones. Otros
informan que a menudo cambian una planta por otra en sus
preparaciones. Muchos me confiaron que había que
ingerir la planta para conocer su saber...
Frente al misterio de la
transmisión oral del saber, ciertos
etnólogos incluyendo Jeremy Narby propusieron la
teoría siguiente : la información es
directamente accesible en la realidad no ordinaria,
dimensión que se puede alcanzar bajo el efecto de
ciertas plantas alucinógenas que producen una
modificación de la conciencia. Su tesis es
cuanto más interesante tanto que se sospecha
que el ADN emite secuencias vibratorias. Esto hizo que
Jeremy Narby dijo que las visiones chamánicas
muy frecuentes de serpientes enrolladas tenían
tal vez una correlación con la
información genética...
5.3. El
problema de la transposición del saber
tradicional hacia el mundo moderno
La apuesta biológica y
genética de la Amazonia, reconocida para su
biodiversidad excepcional, es una presión de
más que los indígenas tienen que sufrir
desde hace poco. Frente a los mil millones de esquemas
moleculares contenidos en la selva más grande del
mundo, dos estrategias de investigación se
oponen : una que privilegia una
investigación fitoquímica
sistemática para una enfermedad dada, la otra que
se orienta hacia un análisis química del
saber tradicional. Estos dos procesos inversos
conducirán sin ninguna duda al descubrimiento de
nuevas medicinas.
El enfoque etnomédico de la
fitoterapia tradicional también revela otro modo
de pensar la medicina en una trama más global, en
la que las relaciones paciente-terapeuta y hombre-planta
intervienen particularmente. Dejando un amplio sitio a
la manera de vivir la enfermedad, esta medicina
está en la escucha del paciente, favoreciendo un
proceso activo para su curación. A veces parecida
a la psicoterapia, esta medicina podría
potentializar el efecto placebo a niveles nunca
alcanzados por la medicina moderna. Finalmente y sobre
todo, cuando se llega a penetrarla en profundidad, nos
trae cuestionamientos fundamentales :
¿
Está la vida hecha unicamente de
química?
Association Arutam
Chemin de Vermillère
84160 Cadenet - Francia